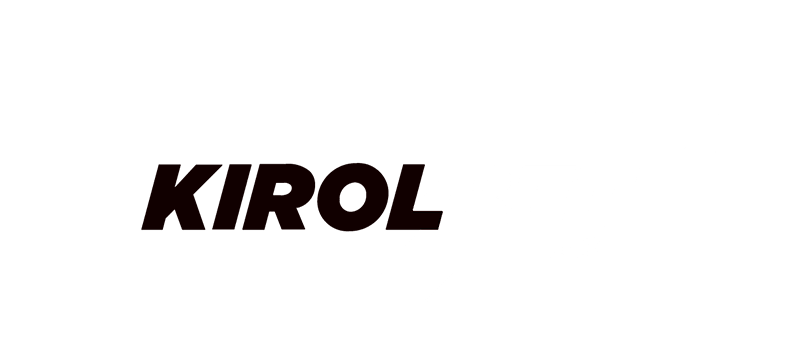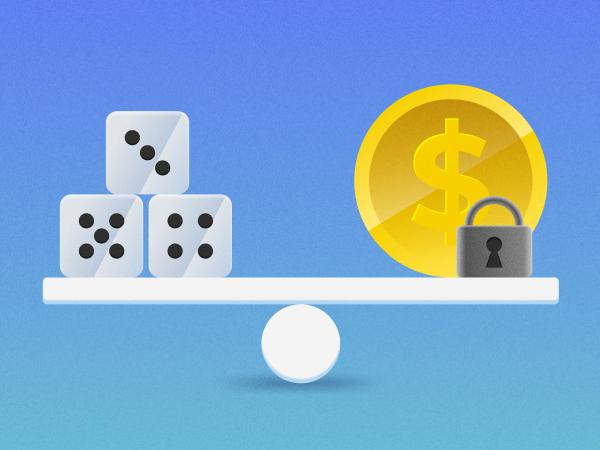Última actualización: 22/04/2024
¿Qué es Legalbet?
Legalbet es una página web de apuestas deportivas en España, única en la red. Nuestro objetivo es crear una comunidad de usuarios que confíen en nuestros análisis y contenido, y para ello los pilares fundamentales son la honestidad y la veracidad de nuestra información.
¿Qué nos hace especiales y únicos? Todo el contenido que encontrarás en nuestra página web de apuestas online está debidamente contrastado y analizado, siempre desde un punto de vista sincero y objetivo.
En Legalbet no ofrecemos nada perfecto, sino que contamos la realidad tal y como es. Todas nuestras casas de apuestas deportivas disponen de unos análisis totalmente objetivos, honestos y reales, incluyendo opiniones de sus usuarios.
Además, las quejas de los usuarios también son bienvenidas. Siempre tratamos de dar respuesta a cualquier problema con las casas de apuestas online en España. Nunca borramos ningún comentario (siempre que sea respetuoso y fundamentado), ya sea positivo o negativo. Al contrario, intentamos poner todo nuestro empeño en resolver cualquier incidencia de nuestros usuarios con las apuestas por internet.
Todos nuestros pronósticos y estadísticas de tipsters son reales y 100% verificados. El engaño no tiene cabida en nuestra página web, todas las cuotas son reales y actuales, y las estadísticas de nuestros tipsters están verificadas por un equipo de expertos en apuestas deportivas que revisa de manera objetiva y externa que todo sea correcto.
Cada día encontrarás nuevos pronósticos de apuestas en España y el resto del mundo de todos los deportes: ciclismo, tenis, fútbol, baloncesto... Y por supuesto apuestas a los principales torneos del deporte mundial.
¿Qué podrás encontrar en Legalbet?
Nuestro contenido va mucho más allá de las casas de apuestas deportivas.
- No sólo tenemos análisis completos de cada una de ellas, también rankings, opiniones y quejas de usuarios.
- Un contenido actualizado diariamente y completísimo sobre cualquier tema relacionado con el mundo del deporte o de las apuestas por internet.
- Pronósticos para las principales competiciones de todos los deportes. También pronósticos de La Quiniela
- Blogs de opinión, análisis y previas (apuestas Ryan Garcia – Devin Haney).
- Estadísticas de apuestas de fútbol con información para apostar y estar al día de cada partido de fútbol en Europa (Apuestas Bayern vs Real Madrid).
- Una escuela de apuestas deportivas llena de contenido y artículos para aprender a apostar, con estrategias.
- Un análisis completo de los mejores casinos online.
Cualquier usuario puede abrir su propio blog y escribir contenido, pero aparte de ello contamos con un completísimo equipo de redactores expertos en cada materia que ofrecen material gratuito a todos nuestros usuarios: periodistas de diversos países, expertos en apuestas online, expertos en apuestas en España, etc.
Además aprenderéis a apostar y a utilizar de la mejor manera posible las casas de apuestas, para disfrutar y a la vez obtener rentabilidad de las apuestas deportivas. Entre nuestros posts y la escuela de apuestas podréis encontrar diverso contenido muy útil para las apuestas.
A continuación os dejamos una tabla con los baremos que utilizamos para determinar cómo funcionan nuestros rankings.
| Rankings de las casas de apuestas | Qué criterios utilizamos |
Evaluación y clasificación de la casa de apuestas deportivas en función sólo de los jugadores reales. Cuantos más usuarios jueguen o utilicen esa casa de apuestas, más alta será su posición en el ranking. | |
La confianza de la casa de apuestas depende sólo de cifras y hechos. Las casas de apuestas más confiables son aquellas que colaboran en la resolución de quejas y pagos de ganancias a usuarios honestos. | |
Sin opiniones personales: la clasificación de las casas de apuestas depende sólo de las cuotas ofrecidas. Legalbet ha comparado las cuotas de todas las casas de apuestas deportivas y ha creado una clasificación real para todas ellas. | |
Ranking por oferta de apuestas |
Legalbet ha analizado la oferta de apuestas de cada casa de apuestas, desde la más alta con más variedad de apuestas (mercados, deportes, partidos…) hasta la más baja. |
Con la finalidad de que los usuarios españoles eviten los malos servicios de apuestas deportivas en directo, Legalbet ha comparado y clasificado todas las casas de apuestas según los siguientes criterios: — Oferta y variedad de apuestas en directo — Interfaz — Streaming — Velocidad a la hora de procesar las apuestas | |
| Mejores casas de apuestas e-Sports | Para dar respuesta a las dudas de los usuarios sobre qué casa es la mejor para apostar en CS:GO, Dota2, LoL, y otros deportes electrónicos, Legalbet ha comparado y clasificado todas las casas de apuestas españolas según los siguientes criterios: — Variedad de competiciones — Partidos y mercados — Apuestas en directo — Cuotas y límites de apuestas |
Lista real y actualizada de todas las casas de apuestas en España que ofrecen bonos a jugadores. Freebets, apuestas sin riesgo, bonificación 100% depósito, ¡y mucho más! | |
| Lista con las mejores casas de apuestas para utilizar desde dispositivos móviles: todas aquellas con aplicaciones para iOS y Android, así como las que sólo tienen versión móvil. |
Links de interés
¿Todavía no sabes cuál es la casa de apuestas que mejor se adapta a tus necesidades e intereses? Desde Legalbet queremos ayudaros en vuestra elección y para ello hemos elaborado una recopilación con las mejores casas de apuestas para cada deporte o temática ¡No te las pierdas!
Deporte
- Mejores casas de apuestas de tenis
- Mejores casas de apuestas - F1
- Mejores casas de apuestas: Fútbol femenino
- Mejores casas de apuestas - Carreras de Caballos
- Mejores casas de apuestas - Ciclismo
- Mejores casas de apuestas - Fútbol España
- Mejores casas de apuestas - Baloncesto
- Mejores casas de apuestas - Balonmano
- Mejores casas de apuestas - Squash
- Mejores casas de apuestas - Voleibol
- Mejores casas de apuestas - Bádminton
- Mejores casas de apuestas - Hockey Hielo
- Mejores casas de apuestas - Boxeo
- Mejores casas de apuestas - Golf
Competición
- Casas de apuestas: Eurocopa
- Casas de apuestas: NBA
- Casas de apuestas: Mundial Baloncesto
- Casas de apuestas: MLB
- Casas de apuestas: Super Bowl LVIII
- Casas de apuestas: Giro Italia 2024
- Casas de apuestas: Tour de Francia 2024
- Casas de apuestas: La Vuelta a España 2024
Especiales
- Todas las casas de apuestas: Elecciones generales
- Todas las casas de apuestas: Eurovisión 2024
- Todas las casas de apuestas: Los Óscars
- Todas las casas de apuestas: Balón de Oro
Métodos de pago
- Casas de apuestas que trabajan con PayPal
- Casas de apuestas con Hal Cash 2024
- Casas de apuestas que aceptan Skrill
- Casas de apuestas que aceptan Paysafecard
- Casas de apuestas con Bizum 2024
- Casas de apuestas con Apple Pay
- Casas de apuestas con Muchbetter